Sé que soy una aguafiestas, pero no me la puede pelar más el deseo. Cuando escucho a autoras hablar y teorizar sobre él, desconecto. No puedo evitarlo. Lo mismo me ocurre con el sexo en la literatura. Perdonadme, pero si la descripción del acto pasa de la página, no es que me incomode, es que me aburre. No necesito recrearme en él. Solo leo o pienso en términos de deseo cuando este no es tomado demasiado en serio. Pensaréis que soy una frígida o que estoy reprimida, pero no os confundáis: yo lo he sospechado mucho antes. Pero, entonces, Gema, ¿por qué le dedicas una newsletter al deseo? ¿Te están pagando por patrocinarlo? Ya me gustaría, amigas. Todo viene a raíz de la estupenda y burguesa lectura de “A cuatro patas” de Miranda July, repleta de referentes que debemos comentar este martes 8 de julio.
Nota: No hay spoilers significativos del libro.
Me levanto un día cualquiera, me tomo el Eutirox, me lavo la cara y espero media hora para desayunar. Durante ese tiempo, pongo mi cabeza en modo ansiedad y sobrepensamiento y ya sí que sí: listas para empezar el día. Antes de fichar en el teletrabajo, veo un reel sobre la importancia de abrazar nuestro deseo. Yo, que soy muy bestia, frunzo el ceño y sigo viendo reels. El siguiente no me interesa tampoco así que comienzo a trabajar, pero una fuerza dentro de mí no puede evitar abrir Google, teclear RAE y preguntar qué es eso del deseo. Me ofrece varias acepciones:
m. Movimiento afectivo hacia algo que se apetece.
m. Acción y efecto de desear.
m. Objeto de deseo.
m. Impulso, excitación venérea. (Sin.: libido, apetito, sexualidad, celo.)
La primera me resulta genérica y la última –que quizá sea la que se acerque más a la idea de deseo instaurada en el imaginario colectivo– demasiado ilógica. Las veces que he tratado de atisbar qué es el deseo para mí, me he encontrado desubicada, ahogada, adulterada por lo que había visto y leído en el arte, como si mi deseo se configurara en base a una ficción y no a algo primigenio. Sé de buena tinta que siempre me he relacionado con el deseo desde la culpa. Pocas veces me he relajado en el sexo y he podido dejar de pensar que aquello era una performance en la que actuaba para la otra persona. Hablo con mis amigas y a todas les pasa algo parecido en algún momento digamos vulnerable de su vida. Me entienden. Pregunto a un amigo qué opina de mi concepción y, con gesto preocupado, me invita a desinhibirme más. Te falta seguridad, tía. ¿Perdona?, contesto yo, ¿a mí? ¡Quién cojones te has creído qu-! Efectivamente vino a decir que, de verme desnuda en una cama, dispuesta a mantener relaciones sexuales, correría a arroparme. Joder, pienso para mí, menuda bajona.
–¿Qué sistema te hizo creer que el placer es algo malo?
–No digo que sea así, solo que no pongo el placer en el centro. El deseo no guía mi vida ni protagoniza mis cavilaciones.
–Pero a ver, ¿no te interesa o realmente lo estás evitando? Quizás tengas que confrontarlo.
Le reconozco que a menudo, cuando siento placer, no solo me llego a sentir vanidosa, sino mala persona. Como si tuviera miedo a hacer daño con mi gozo. Se lo comento tal que así a mi mejor amiga y me contesta: ¿a quién coño vas a herir? ¡Solo te haces daño a ti misma! Y no le falta razón, pero cómo diría la Pringada: ¿dónde quedaría esta increíble personalidad de no ser por ese comezón? Como canta Twenty One Pilots: I’m falling so I’m taking my time on my ride.
Como sea, cada día observo mi cuerpo y me siento extraña. (La vista es el único de los sentidos al que sigo realmente conectada). Lo hablo con la psicóloga y me aconseja que esté más presente. Sí, le digo, lo haré, porque la teoría me la sé de maravilla. Me miro desnuda frente al espejo y hago todas las cosas que te recomiendan que hagas para conectar contigo misma. Obedezco, otra vez. Me cago en la puta, quizá sí me esté convirtiendo en una de esas escritoras que tanto detesto. Estoy transformándome en lo que juré destruir. Es entonces cuando pienso: ¿qué tal si les doy cancha, qué tal si leo a Miranda July?
Casi al instante, la lectura de “A cuatro patas” me lleva a “Mi año de descanso y relajación” de Ottessa Moshfegh: mismo punto de vista, misma estructura y mismos personajes. Si en el libro de Moshfegh encontramos a la narradora –una chica rica y huérfana que decide hibernar durante un año a base de ansiolíticos–, la mejor amiga tóxica, el exnovio llamado “refuerzo intermitentemente” y la psiquiatra que está como las maracas de Machín, en “A cuatro patas” nos topamos con una mujer de mediana edad –narrador autodiegético–, su mejor amiga lesbiana y oráculo, unos padres a cada cual más ido y un marido algo ausente. Es decir, personajes a los que ambas protagonistas van acudiendo conforme salen de la trama principal. La diferencia reside tanto en los conflictos como en el objetivo. En la novela de July, la protagonista emprende un viaje en coche hasta NY desde LA para paliar su depresión y llenar su vacío. La cosa es que se acaba quedando en un motel a media hora de su casa, se gasta todo el dinero en decorar una habitación que no le pertenece y se obsesiona con un hombre mucho más joven que ella hasta el punto de desarrollar una relación ¿tántrica? muy extraña. No quiero quedarme en la superficie al afirmar que ha sido una crisis existencial lo que la ha llevado no al deseo sino a la hiperfijación por la atención del chico, pero un poco es así.
Recordaréis, bien por la novela de Michael Cunningham, bien por la película de 2002, que en “Las horas” se representa estupendamente la depresión posparto en el personaje de Julianne Moore. Una mujer que en los EEUU de finales de los 50 y principios de los 60 –tal y como se refleja en obras capitales como “La campana de cristal”– era toda una desquiciada. Dios mío, si solo quería tirar a su hijo recién nacido por la ventana y no ver más a su marido, ¡tampoco es para tanto cuando tienes las hormonas revolucionadas y nadie te comprende del todo! Demasiado que solo huyó a un hotel a leer. A estar sola. ¿No resulta irónico? Creemos que estamos en pleno apogeo del individualismo y de los falsos autocuidados, pero resulta que las mujeres llevamos décadas sintiendo la necesidad imperante de aislarnos del mundo que nos demanda. En resumidas cuentas: la protagonista desea mandar a tomar por culo a todos durante un ratito al día. Se masturba siempre que está despierta, pero a la vez echa de menos a su hije y la vida tranquila que acabó consumiéndola. Wow, se me olvidaba por cuántas emociones puede transitar una mujer, es agotador.
Ahora bien, ¿quién es ella? ¿A qué se dedica? Es una artista criada en un ambiente progresista y con unas condiciones materiales fantásticas, con tiempo de sobra para pensar en el deseo, para crearlo desde cero y para hurgar en él. Irremediablemente me pregunto: ¿Es burgués el deseo? ¿Es burgués hablar sobre él? ¿Debemos obviarlo? ¿Quién somos cuando no reprimimos nuestros deseos? Me pregunto si la primera persona, lejos de contemplarnos como seres egocéntricos, nos acerca un poco más a eso que algunos llaman libertad. No sé. La primera persona también es mentirosa, como una niña pequeña, divertida y descreída a la vez.
En la “La pianista” de Haneke, Isabelle Huppert se convierte en una profesora de piano que vive bajo el yugo asfixiante de una madre represiva –duermen en la misma cama, le controla la ropa y vigila lo que hace en su tiempo libre–. Paralelamente, acude con frecuencia al cine porno y acaba enloquecida al liarse con un chico más joven al que le pide que la agreda de diferentes formas. La clave está en que la pianista ha asociado dolor y violencia con placer, y por más que el chico busque en ella una mera relación, el personaje de Isabelle Huppert está absolutamente roto. Algo parecido le ocurre a Marianne de “Normal People”, por traérnoslo a nuestro terreno.
No quería hacerlo, pero no me dejáis más remedio que citar a un hombre. En “La insoportable levedad del ser”, Milan Kundera describe el pudor de uno de sus personajes a través de un trauma con su madre. Lo opuesto a Haneke: en la casa de la chica en cuestión no había pestillos y eran nudistas por lo que esa naturalización del cuerpo tuvo el efecto contrario en ella. Solo buscaba un lugar donde atesorar con pudor su cuerpo.
Es interesante que, mientras me planteo si volveré a ser tan amada y deseada y si volveré a hacerlo yo, se lance el libro del verano y trate sobre el placer. A veces la literatura nos acompaña y nos remueve desde lugares insospechados, como si un Dios heterodoxo la hubiera colocado ahí para nosotras. La sensación de encontrarte en la literatura se parece mucho a conectar genuinamente con alguien y esta no ocurre tanto como creemos. En este sentido, no puedo evitar acordarme de “Los puentes de Madison”, donde Meryl Streep encarna a Francesca, una ama de casa presa de una vida anodina que se enamora efímera y apasionadamente de un fotógrafo, Clint Eastwood –quien también dirige la película–. Por cierto, ¡qué dirección tan exquisita, joder! Como sea, Francesca se convirtió en un símbolo de sacrificio. Todas queríamos que dejara a su marido (que tampoco era tan malo y narrativamente esto está genial porque pone al personaje contra las cuerdas) y a sus hijos adolescentes desagradecidos, y se fuera a vivir el romance que merecía. Sin embargo, cuando acabó, todas pensamos –o nos convencieron de ello– que el que se quedara en su rutinaria existencia era EL final. Algo inevitable. ¿Qué pasaría si se hubiera marchado? La respuesta ya la desarrolló Elena Ferrante en mi saga favorita “Dos amigas” y da para una tesis. (Bien es cierto que ubicó la historia en una Italia que –como creo que me ocurre– no escapaba de los ecos del catolicismo).
¿Tengo envidia de Miranda July, de su escritura liviana y despreocupada –luego bestia, sucia y visceral–, de su capacidad de escribir personajes que experimenten los placeres y dolores de la vida hasta las últimas consecuencias? Su protagonista –¿ella misma?– es etérea y habrá quien se atreva a juzgarla solo porque describe su deseo sin filtros, sin pensar quién la lee, sin la censura romántica. Si yo la juzgo es por otro motivo: ¿qué hay del mundo que te rodea? ¿Es compatible el deseo con las preocupaciones sociales y políticas? ¿Hay cabida para todo?
Leyéndola, soy consciente de mis incoherencias y de mi rigidez. Me apena no dejarme llevar en la misma medida en que me alegra mantener los pies en la tierra. A ver, ¿a dónde quieres llegar, Gema? Una parte de mí quiere desear desde tal nivel de locura y disociación que me deje de parecer burgués. Quiero relajarme y permitirme desear tanto y tan fuerte que escriba desde mis entrañas y no desde la mirada ajena. Quiero seguir cerca de mi pudor y también desechar la idea de que escribir es mejor que hacer el amor. Lo que quiero decir es que detesto el deseo porque me vuelve tonta y me aleja de la realidad, pero hay momentos en los que yo también clamo a lo Jo March: but I’m so lonely.
Ahora bien, jamás nadie me hará dudar del erotismo de la escritura. Podrán besarme, pero nada superará la sensación de reproducir ese beso en un folio en blanco. Son mis costumbres y tenéis que respetarlas. Es decir, yo tendré mis issues a resolver, pero no en la literatura. Allí me siento cierta, leo sin prejuicios y soy la mayor extensión de mí misma. Como el deseo, soy lo que soy y lo que no me atrevo a ser. Ahora bien, en medio de esa certeza, hay una lucecita que parpadea, como si me quisiera decir algo. Yo trato de acercarme pasando páginas, alcanzo una escalera, me subo en ella y aprieto la bombilla. Entonces, comprendo.
Basar la literatura de una a partir del deseo individual en un mundo al borde del colapso, puede ser entretenido, pero nunca revolucionario. Quizá lo fuera hace unos años; no para mí, no ahora, con un genocidio ocurriendo ante nuestros ojos. La ternura, los cuidados… sí, están bien como modus operandi en tu comunidad y como discurso dentro de sociedades con necesidades básicas cubiertas, pero no me vale para combatir este terrorífico capitalismo tardío, ni al fascismo que crece a un ritmo desesperanzador. Esta es una opinión personalísima, por supuesto, y no propongo que dejemos de escribir sobre lo que a cada cual le plazca, solo recalco la evidencia de que hay ciertos temas que en un sistema como el nuestro, nunca dejarán de ser burgueses per se. Y no pasa nada. Supongo que cuando no sabes cómo llegar a fin de mes o cuando no puedes permitirte una vivienda en propiedad, no te da por hablar de deseo.
G.








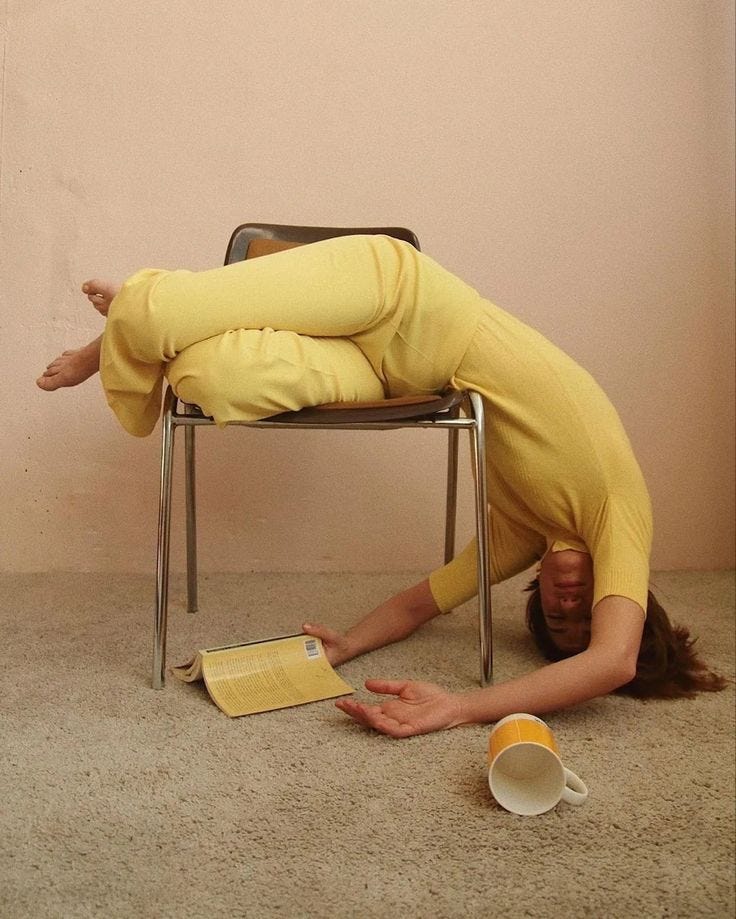




gema! por si te sirve de placebo o de antídoto ante la culpa, creo que es normal sentir que el deseo es burgués cuando es inherentemente un acto de hedonismo pero me gusta pensar que también forma parte del autoconocimiento de una misma y de la configuración de su propia personalidad… y eso es algo importante para formar parte de una comunidad en la que cada una puede aportar algo diferente a través de su propia visión! (y unir esa fuerza para lograr algo colectivo)
pd: me ha encantado!! 🤍
Tu texto me atrapó. Y te aplaudo por algo valiente: reconocer que te erotiza más escribir sobre el deseo que el acto en sí mismo. ¡Eso es autoconocimiento puro! La mayoría ni se lo pregunta.
El que no lo entienda, que se guarde su opinión. Es su problema, no tuyo. ¿Acaso el deseo debe seguir un reglamento?
Pero me dejas pensando: ¿el deseo es burgués? No lo sé. Al final, es algo profundamente humano... y nos obsesiona hablar de lo humano. De alguna forma, nos define.
Y tú, con tu texto, me has recordado eso... además de dejarme tarea mental y nuevas historias para descubrir. Gracias por ambas cosas.